Archivo del blog
-
►
2015
(7)
- ► julio 2015 (1)
- ► abril 2015 (3)
- ► febrero 2015 (3)
-
►
2014
(20)
- ► diciembre 2014 (3)
- ► noviembre 2014 (3)
- ► octubre 2014 (4)
- ► septiembre 2014 (5)
- ► julio 2014 (2)
- ► marzo 2014 (2)
- ► febrero 2014 (1)
-
►
2013
(31)
- ► agosto 2013 (1)
- ► abril 2013 (4)
- ► marzo 2013 (13)
- ► febrero 2013 (5)
- ► enero 2013 (1)
-
►
2012
(37)
- ► diciembre 2012 (2)
- ► septiembre 2012 (1)
- ► julio 2012 (8)
- ► junio 2012 (5)
- ► abril 2012 (2)
- ► marzo 2012 (10)
- ► febrero 2012 (3)
- ► enero 2012 (2)
-
►
2011
(67)
- ► diciembre 2011 (6)
- ► noviembre 2011 (2)
- ► octubre 2011 (6)
- ► septiembre 2011 (5)
- ► agosto 2011 (7)
- ► julio 2011 (7)
- ► junio 2011 (3)
- ► abril 2011 (5)
- ► marzo 2011 (3)
- ► febrero 2011 (8)
- ► enero 2011 (7)
-
►
2010
(116)
- ► diciembre 2010 (2)
- ► noviembre 2010 (3)
- ► octubre 2010 (11)
- ► septiembre 2010 (2)
- ► agosto 2010 (6)
- ► julio 2010 (1)
- ► abril 2010 (20)
- ► marzo 2010 (24)
- ► febrero 2010 (19)
- ► enero 2010 (27)
-
►
2009
(238)
- ► diciembre 2009 (16)
- ► noviembre 2009 (11)
- ► octubre 2009 (9)
- ► septiembre 2009 (14)
- ► agosto 2009 (17)
- ► julio 2009 (23)
- ► junio 2009 (24)
- ► abril 2009 (15)
- ► marzo 2009 (28)
- ► febrero 2009 (25)
- ► enero 2009 (28)
-
▼
2008
(159)
- ► diciembre 2008 (37)
- ► noviembre 2008 (22)
- ► octubre 2008 (25)
-
▼
septiembre 2008
(13)
- El acto más absurdo
- Las citas literarias
- Las lecciones especulares de las telarañas
- El Tiempo Lento
- Que alguien, por favor, recuerde a los cobardes
- Prochazka y el éxito
- El enigma Bolaño
- D. Foster Wallace: el temprano adiós
- Primeras palabras de Saer
- ¿Qué es la literatura seria?
- Desde el hospicio
- No rendirse a la poesía
- Identificar a los tontos
- ► agosto 2008 (11)
- ► julio 2008 (13)
- ► junio 2008 (11)
- ► abril 2008 (8)
- ► marzo 2008 (3)
- ► febrero 2008 (3)
- ► enero 2008 (4)
-
►
2007
(54)
- ► diciembre 2007 (3)
- ► noviembre 2007 (3)
- ► octubre 2007 (6)
- ► septiembre 2007 (4)
- ► agosto 2007 (6)
- ► julio 2007 (7)
- ► junio 2007 (5)
- ► abril 2007 (5)
- ► marzo 2007 (5)
- ► febrero 2007 (3)
- ► enero 2007 (4)
-
►
2006
(15)
- ► diciembre 2006 (11)
- ► noviembre 2006 (4)
Ultimos Comentarios
Etiquetas
Corran la voz:





lunes, 29 de septiembre de 2008
El acto más absurdo
domingo, 28 de septiembre de 2008
Las citas literarias

viernes, 26 de septiembre de 2008
Las lecciones especulares de las telarañas
Leamos un ensayo sobre el Bolaño poeta que nos llega desde Uruguay y que acaba de aparecer publicado en la revista catalana "El llop ferotge". Un recorrido por la vida del poeta, desde sus tempranos años de México, pero también por sus lecturas, por los homenajes que hace a sus autores favoritos y por su particular manera de acercarse a lo poético, que no era otra que desde el trampolín de esas lecturas
Por Ignacio Bajter
El Tiempo Lento

miércoles, 24 de septiembre de 2008
Que alguien, por favor, recuerde a los cobardes
 Tríptico de F. Bacon
Tríptico de F. Bacon
Por Giovanni Rodríguez
lunes, 22 de septiembre de 2008
Prochazka y el éxito
 El narrador peruano Enrique Prochazka
El narrador peruano Enrique Prochazka
El más reciente libro de Vila-Matas, Dietario voluble, quedaría muy bien siendo publicado por partes, tal como él asegura que lo escribió, en un blog como éste, pero como ni hay tiempo suficiente ni quiero meterme en problemas con Anagrama, sólo reproduciré aquí, de vez en cuando, algunos fragmentos. El primero es el que sigue y en él Vila-Matas nos descubre a un narrador peruano que, al parecer, le escribe a "los intelectuales". Si quieren seguir la historia completa, la encontrarán en el blog PUENTE AÉREO dándole clic aquí
domingo, 21 de septiembre de 2008
El enigma Bolaño
 Caricatura de Roberto Bolaño. Fuente: Revista de Libros
Caricatura de Roberto Bolaño. Fuente: Revista de Libros
Reproduzco del suplemento ABCD las Artes y las Letras del diario español ABC un texto de Andrés Ibáñez en su columna "Comunicados de la tortuga celeste" (muy recomendable) que nos trae una anécdota de Roberto Bolaño y las consecuentes e interesantes conclusiones del autor. Ya podemos ir imaginando al buen cabrón autor de 2666 con sus íntimas carcajadas después de dejar pensando a unos cuantos con este enigma
Por Andrés Ibáñez
miércoles, 17 de septiembre de 2008
D. Foster Wallace: el temprano adiós

Por Giovanni Rodríguez
lunes, 15 de septiembre de 2008
Primeras palabras de Saer
jueves, 11 de septiembre de 2008
¿Qué es la literatura seria?
 Ilustración de Iván Solbes
Ilustración de Iván Solbes
Por Giovanni Rodríguez
sábado, 6 de septiembre de 2008
Desde el hospicio
 Ejemplares de Desde el hospicio sobre una mesa durante la presentación del libro (Foto de Armando García, ed.)
Ejemplares de Desde el hospicio sobre una mesa durante la presentación del libro (Foto de Armando García, ed.)
Por Gustavo Campos
viernes, 5 de septiembre de 2008
No rendirse a la poesía
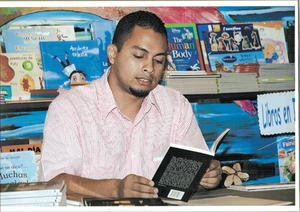 Fotografía de Armando García
Fotografía de Armando García
jueves, 4 de septiembre de 2008
Identificar a los tontos

Por Giovanni Rodríguez
Traductor
De aquí y de allá
-
-
Argentina 3- Croacia 0Hace 1 año
-
-
-
-
-
-
-
Los libros que más he regalado en mi vidaHace 10 años
-
Para seguir
- ADN Cultura
- Autores de Centroamérica / Magacín
- Babelia
- Editorial Anagrama
- El Cultural
- El Malpensante
- Enrique Vila-Matas
- Etiqueta Negra
- HermanoCerdo
- Iowa Literaria
- Jorge Carrión
- Letras Libres
- Otra Parte
- Rafael Lemus
- Revista Arcadia
- Revista Buensalvaje
- Revista Carátula
- Revista Istmo
- Revista Lateral
- Revista Narrativas
- Revista de Letras
- Revista de Libros
- The New York Review of Books
- The Times Literary Supplement
- Web de Felipe Bello
- mimalapalabra-La Prensa
- mimalapalabra-fototeca
...y seguir
mimalapalabreros:
Unite
Sobre la poesía...
Parménides. César Aira.








